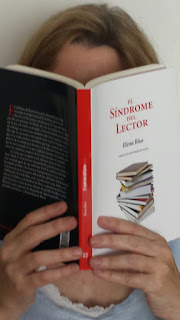|
| (Foto: Luciano Ribas) |
Esconderse. Fingir. Sortear prohibiciones. Desconcertar al público. Usar una voz distinta. Cambiar de identidad. Ser otro.
Son muchos y diversos los motivos que llevan a escribir bajo seudónimo. Históricamente, el seudónimo ha sido el disfraz idóneo para sortear la censura, o la desaprobación social. Mujeres que adoptaban un nombre masculino para presentarse ante el mundo y que sus obras fuesen tenidas en cuenta, como las dos "George", George Eliot y George Sand, en la vida real respectivamente Mary Ann Evans y Aurore Dupin (o Dudevant, según optemos por su nombre de soltera o de casada: en países como Francia o Inglaterra, donde las mujeres pierden su apellido al casarse para adoptar el del esposo, tal vez el seudónimo era simplemente un cambio de identidad más). O, mas tímidamente, se escondían bajo el genérico "a Lady", como hizo Jane Austen al publicar su primera novela, Sense and Sensibility.
Este deseo de esquivar la mirada severa del público, de que no piensen mal de uno por haber escrito nada menos que ¡una novela! no es privativo, sin embargo, del sexo femenino. Walter Scott, cuando ya era conocido y alabado por sus compatriotas como poeta -la popularidad de su poema narrativo La dama del lago traspasó fronteras, hasta el punto de que Schubert puso música a algunos fragmentos; el célebre Ave María, tan socorrido en bodas y otros festejos, procede precisamente de esa obra, aunque la letra original no se ha mantenido- no se atrevió a publicar su primera novela histórica, Waverley, bajo su propio nombre. (Forma parte de las curiosidades de la historia de la literatura el que se considerase admirable que un jurista como era Scott hubiese pergeñado un poema sobre desdichados amores junto a un lago escocés en el siglo XVI y sin embargo se viese como impropio que escribiese obras en prosa que trataban igualmente de amores y batallas en un trasfondo histórico.) De modo que esta primera incursión suya en el género salió anónimamente, sin autor, pero como su éxito hizo inevitable que le siguiesen otras de tema parecido, éstas aparecieron firmadas por "El autor de Waverley". Si no es exactamente un seudónimo, se le parece mucho. A pesar de que la obra fue muy aplaudida, y que varios críticos vieron en ella la mano inequívoca de Scott, éste se empeñó en mantener la ficción sobre su autoría durante muchos años. Tal vez es que le había tomado gusto a jugar al escondite.
Porque otra de las cualidades del seudónimo es que permite a los autores sortear esos compartimientos en que el público tiende a colocarlos. Si es usted un escritor con varias novelas alabadas por la crítica sesuda, salir de repente con una novela policiaco-humorística podría desconcertar a su público. O tal vez enajenárselo. Esto es lo que debió de pensar Julian Barnes, que en la década de los ochenta publicó varias novelas protagonizadas por un detective bisexual bajo el seudónimo de Dan Kavanagh. Las novelas -doy fe de ello, porque he leído un par- son realmente divertidas. Y me consta que escribir en un registro tan alejado del suyo habitual resultó liberador para él. Como dijo en una entrevista:
"Liberador en el sentido de que podía permitirme cualquier fantasía de violencia que se me ocurriese. Odio a los gatos, pero en una novela Julian Barnes como mucho le daría un empujoncito a uno para sacármelo del regazo. Sin embargo, dame un seudónimo y para cuando acabe el primer capítulo ya lo habré asado en la barbacoa."
Su ejemplo ha sido seguido luego por varios colegas, entre ellos el premiado John Banville, que publica sus novelas policiacas bajo el nombre Benjamin Black, o la propia J. K. Rowling, que para liberarse del corsé harrypotteriano firmó sus novelas policiacas como Robert Galbraith.
Y con esto estamos donde quería llegar desde el principio: el seudónimo a veces sirve no tanto para ocultarse, como para dejar que asome otra faceta de uno mismo. Como sin duda saben los amables lectores que hayan leído mi libro, El síndrome del lector -o al menos le hayan echado un vistazo-, este blog aparece también bajo seudónimo. Eso es algo que parece desconcertar a muchos de mis conocidos, que no entienden el motivo -"Si no te metes con nadie, ni es algo de lo que tengas que avergonzarte, ¿por qué"- (pero no es para ellos que escribo esto, de modo que me importa poco su opinión). La explicación, si es que necesaria alguna, es muy sencilla: Elena Rius me permite centrarme en mi yo lector, dejando de lado todas las demás personalidades que una se ve abocada a adoptar en el curso de su vida profesional y familiar. Aquí no soy madre, ni profesora, ni editora, ni traductora, ni trapecista (eso último tampoco me atrevería a serlo). Nada más que una lectora que les cuenta cosas sobre libros a otros lectores. Quizás debería hacerme una tarjeta de visita: Elena Rius, lectora.
De todos modos, si alguien quiere conocer cómo es la autora de este blog, ésta se materializará, en todas sus personalidades, los próximos días 9 y 10 de junio en la Feria del Libro de Madrid. Los lectores curiosos quedan cordialmente invitados a pasarse por allí.
[Viernes 9 de junio, a partir de las 18:30, en Librería Pasajes, caseta 143. Sábado 10, a partir de las 12 en Trama Editorial, caseta 195.]