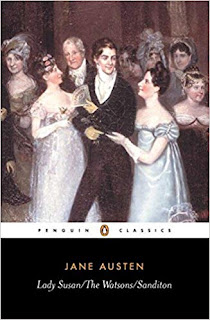La capacidad que tiene la gente para inventarse continuamente nuevos retos y memes lectores me deja maravillada. Creo que apenas pasa un día en que, navegando por la red, no me tope con alguno. Todos mis respetos para quienes se apasionan por estos entretenimientos, pero yo nunca les hago caso, me temo que soy poco competitiva y muy poco gregaria. Tampoco veo cómo participar en uno de esos retos -libros escritos el año que naciste, libros que empiecen cada uno por una letra del alfabeto, o cuyos autores provengan cada uno de un país distinto o ves a saber qué otra rebuscada condición- podría resultarme provechoso. Es verdad que tal vez por este intricado vericueto descubriría autores u obras interesantes; sin embargo, prefiero con mucho mi brújula interior para orientarme en el laberinto de los libros.
A pesar de esta declaración de intenciones, debo confesar que hoy por primera vez uno de estos retos me ha llamado la atención. Ante todo, porque su funcionamiento es tan personal y aleatorio como mi propio método para saltar de libro en libro; además, no implica leer nuevos libros, sino hablar de los que ya se han leído (dado que mi ritmo de lecturas sigue tan activo como siempre, es difícilmente factible añadirle títulos impuestos por otros). Y, por si fuera poco, demanda cierto ingenio, lo que nunca va mal. Les explico. El jueguecito -meme, se dice ahora- se llama "Seis grados de separación". Supongo que conocen esa famosa teoría, recordarán que postula que cualquiera de nosotros está conectado a cualquier otra persona en el mundo por una cadena que no tiene más que cinco intermediarios. No me voy a extender aquí en discutir si eso tiene alguna credibilidad, el asunto es que las conexiones que se establecen pueden llegar a ser tan extravagantes y fantasiosas (del tipo: una vez frecuenté el mismo restaurante que Fulanito quien a su vez había trabajado en la misma empresa de Menganito, etc.) que todo está permitido.
Trasladado a las lecturas, el sistema funciona de un modo algo distinto. El iniciador de la cadena propone un libro -suficientemente conocido- y, a partir de ahí, todos los participantes van estableciendo conexiones -distintas para cada uno- que les permiten saltar a otros libros, y así hasta los seis grados de separación. Por citar el ejemplo en que me baso, del blog Stuck in a Book, el juego comienza con Sanditon, la novela inacabada de Jane Austen. Puesto que la localidad que le da título está en la costa, eso da pie para saltar a novelas ambientadas junto al mar; en su caso, The Fortnigt in September, de R. C. Sherriff. Y de septiembre, a otras novelas en cuyo título figuran meses, como Silence in October, de Jens Christian Grondahl; esta, a su vez, es narrada por un personaje sin nombre, lo que nos lleva a The Pumpkin Eater, de Penelope Mortimer; y de una autora llamada Penelope, a una tocaya: At Freddie's, de Penelope Fitzgerald. En fin, ya ven el mecanismo (sigan el enlace si quieren ver a dónde va a parar esta serie).
La propuesta me ha parecido lo bastante atractiva como para sugerirme otras vías de conexión. Por atenerme al título inicial, como Sanditon suele publicarse acompañada de otra breve novela de Austen, Los Watson, salto inevitablemente al Watson más conocido de la literatura inglesa, el de Conan Doyle. Y, concretamente, por elegir una de sus aventuras, a El sabueso de los Baskerville. De ahí, está claro, paso a otro Baskerville literario, el Guillermo de El nombre de la rosa de Umberto Eco (una novela, por otra parte, muy holmesiana). Recordarán que el narrador de esta historia que mezcla teología e investigación detectivesca es Adso de Melk, por la famosa abadía situada junto al Danubio. Lo que nos lleva a la obra danubiana por excelencia, El Danubio, de Claudio Magris. Magris estaba casado con otra magnífica escritora, Marisa Madieri. Así pues, su preciosa novela, Verde agua, es la siguiente parada de este itinerario (y, burla burlando, ya llevamos cuatro). Desde aquí, me siento tentada de seguir la via triestina -donde se sitúa la novela de Madieri-, dado lo muy llena de escritores que ha estado siempre esa ciudad adriática (Stendhal, Casanova, Joyce, Italo Svevo, y me dejo un montón). Pero no, creo que tomaremos otra derivación y dejaremos que la imaginación flote sobre el Mediterráneo hasta llegar a La forma del agua, de Andrea Camilleri, la novela donde aparece por primera vez su Montalbano. Un título que no debe confundirse con la película del mismo nombre de Guillermo del Toro, cuyo argumento a su vez tiene mucho en común con La señora Caliban, de Rachel Ingalls. Y con esta verdadera joyita literaria hemos completado nuestros seis grados de separación y hemos transitado de una autora inglesa de principios del XIX a una escritora americana que falleció este mismo año. Sin duda, un bonito viaje literario y una forma divertida de repasar lecturas.
Trasladado a las lecturas, el sistema funciona de un modo algo distinto. El iniciador de la cadena propone un libro -suficientemente conocido- y, a partir de ahí, todos los participantes van estableciendo conexiones -distintas para cada uno- que les permiten saltar a otros libros, y así hasta los seis grados de separación. Por citar el ejemplo en que me baso, del blog Stuck in a Book, el juego comienza con Sanditon, la novela inacabada de Jane Austen. Puesto que la localidad que le da título está en la costa, eso da pie para saltar a novelas ambientadas junto al mar; en su caso, The Fortnigt in September, de R. C. Sherriff. Y de septiembre, a otras novelas en cuyo título figuran meses, como Silence in October, de Jens Christian Grondahl; esta, a su vez, es narrada por un personaje sin nombre, lo que nos lleva a The Pumpkin Eater, de Penelope Mortimer; y de una autora llamada Penelope, a una tocaya: At Freddie's, de Penelope Fitzgerald. En fin, ya ven el mecanismo (sigan el enlace si quieren ver a dónde va a parar esta serie).