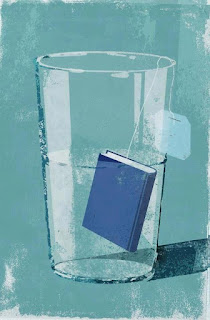 |
| (Ilustración de Eva Vázquez) |
Ya he criticado alguna vez la ola de buenismo lector que parece estar invadiéndonos, esa desaforada manía de exaltar la lectura, hablando de sus bondades y efectos terapéuticos en unos términos que unas veces calificaría de cursis y otras de simplemente implausibles. Como si leer un libro, cualquier libro, fuese realmente la cosa más sublime que uno puede hacer, remedio para todos los males -mentales y a veces incluso físicos (llegados aquí no puedo evitar que acudan a mí ecos de las medallitas de santos patronos o los viajes a Lourdes: remedios todos tan efectivos, o tan poco, como la lectura)-, fuente de sabiduría y mucho más... Siento llevar la contraria a esta corriente de opinión cada vez más extendida, pero no, leer no es sinónimo de felicidad. (Ahora viene cuando esto se llena de comentaristas que insisten en que ellos nunca son tan felices como cuando están leyendo: calma, señores, no hemos terminado con nuestra argumentación.) Ni todas las lecturas son placenteras, ni todos los libros son buenos. Creo que cualquier lector asiduo estará en disposición de citar al menos un par de libros -y posiblemente muchos más- que le han parecido horrorosos y le han aburrido hasta el tuétano. Si, encima, uno tiene la desgracia de leer por imperativo profesional -editores, periodistas, profesores y muchos otros oficios se encuentran en esta situación-, las posibilidades de sufrir leyendo se multiplican considerablemente. Agravadas, claro, por el hecho de que como su trabajo les obliga a ello, no tienen la escapatoria del lector común, al que le basta con abandonar el libro cuando este comienza a hacérsele cuesta arriba. Sí, sufrientes lectores, yo también he pasado por ahí. Y, por mucho que la lectura sea para mí tan indispensable como el comer, he de confesar que algunos libros han sido una verdadera tortura. Por eso, me pongo en guardia cada vez que topo con uno de esos desaforados elogios de la lectura. ¿Leer es bueno? Pues, oiga, depende de lo que lea uno. ¿Leer nos procura felicidad? También depende de qué, cómo y cuándo. Puedo imaginar bien que, si uno no es lector asiduo y se le ocurre dar fin a su sequía lectora con determinados libros, salga corriendo despavorido, o simplemente los cierre con un bostezo y la idea de que hay cosas más divertidas que hacer en la vida.
 |
| (Willie Gills in College, ilustración de Norman Rockwell) |
Incluso los grandes lectores, los que leemos llueva o haga sol, de día o de noche, en la salud o en la enfermedad, pasamos por momentos en que se diría que la lectura ha perdido el encanto. No es que dejes de leer, claro, pero cuando por algún azar encadenas varios libros seguidos que rivalizan en aridez -si el libro es malo malísimo, al menos uno se siente vibrar de indignación-, empiezas a preguntarte si es cosa de los autores o si no estarás perdiendo el gusto por la lectura. (Influencia de Oliver Sacks, sin duda: sospechas de alguna rara enfermedad neuronal que impide disfrutar de la lectura y que sólo afectaría -por supuesto- a los lectores acérrimos.) Por fortuna, siempre acaba por aparecer algún libro salvador: ese que nos hace creer de nuevo que la lectura puede ser un auténtico placer, que nos arrebata y hace que olvidemos todo lo que nos rodea, que nos obliga a sumarnos, querámoslo o no, al grupo de los ensalzadores de la lectura y admitir que sí, los libros dan la felicidad. Aunque sea sólo por una horas. ¿Acaso la felicidad se puede degustar de otro modo?
 |
| Winslow Homer, Girl in a Hammock (1873) |





