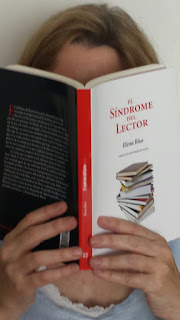|
| (Dibujo de Dave Carpenter) |
Una de las convenciones que hemos aceptado casi desde que se inventó el códice -o sea, desde que abandonamos los rollos de papiro para pasarnos a lo que hoy conocemos como "libro"- es que la obra literaria como tal se circunscribe a la caja de texto (1) y que todo lo que hay fuera de ella -los números de página, las cabezas explicativas, las notas al pie- son meros complementos, ayudas a la lectura; sin duda útiles y tal vez hasta necesarios, pero en último término prescindibles. El texto es lo que se supone ha salido de forma directa de la pluma del autor. Lo demás son indicaciones, aclaraciones, señales para navegar por el libro sin perder el rumbo. Las novelas, se dice, no precisan de aditamentos. Si lo que relatan es lo suficientemente fascinante, como mucho el lector necesita que las páginas estén numeradas, igual que los capítulos (si los hay). Todo lo demás, aparentemente, sobra. Es cierto que, cuando uno está sumergido en una novela, las notas al pie parecen inoportunas, pues quiebran la ilusión de que estamos viviendo dentro de sus páginas y nos hacen regresar de golpe a la realidad, donde no somos más que lectores participando vicariamente de las vidas de otros. Aunque tampoco esto es rigurosamente cierto -ya se sabe que todas las normas estan ahí para que alguien las contravenga-, porque ciertos novelistas han hecho todo un arte de las notas a pie de página, y sus novelas no pueden/deben leerse sin incluirlas. Me refiero, por citar sólo algunos ilustres ejemplos, al Tristam Shandy de Laurence Sterne, a Samuel Beckett o a David Foster Wallace, todos ellos aficionados a las notas.
Pero, dejando aparte casos puntuales, se puede afirmar con bastante seguridad que los novelistas son poco propensos a las notas. Y los editores, aún menos. Ante la pregunta de algún escritor novato de si puede incluir notas explicativas en su relato, la respuesta suele ser una negativa rotunda, aunque diplomática.
Caso muy distinto es el del ensayo. Los ensayos piden a gritos ser complementados con toda suerte de aparato: notas, índices temáticos, bibliografías... Hay que demostrar que lo que allí se afirma está convenientemente documentado. Por supuesto, cuanto más académico el ensayo, más notas suele incluir. Tradicionalmente, las monografías académicas llevan las notas a pie de página. Con frecuencia, muchas. Por eso, quizás, hay entre los editores la obsesión de que un texto con notas al pie asusta al lector común y corriente, haciéndole pensar que lo que tiene delante es un ensayo sesudo y, probablemente, fuera de su alcance. Así, cuanto más se aleja la temática y contenido de un ensayo del ámbito universitario para pretender conquistar al público general, más se acentúa la tendencia a relegar las notas al final del capítulo, o al final del libro. No sea que el lector se espante. (Por supuesto, esta discusión no tiene sentido si el soporte del libro en cuestión es digital y no físico: en el libro digital los enlaces permiten saltar con un clic o una pulsación del dedo a la nota y regresar luego al texto con igual prontitud.) Sin embargo, sospecho que lo que en realidad se pretende con esta maniobra es eliminar las notas al pie del radar del lector. Al fin y al cabo, parecen estar pensando los editores, ¿a quién le importa eso? Y me parece un error mayúsculo, porque las notas no sirven únicamente para dar referencias bibliográficas: las notas fundamentan lo que el autor afirma en el texto, pero sirven también para complementar aspectos que tal vez no tenían cabida en el discurso, y que aún así son de cierto interés. A los lectores mínimamente concienzudos les gusta poder enterarse con sólo bajar la vista hacia la parte inferior de la página de la procedencia de tal o cual cita, de la complicada historia de la publicación del libro referenciado, de que tal información la obtuvo el autor del colega X durante un congreso, o incluso de detalles más jugosos que no se ha atrevido a incluir en el texto, pero que abren nuevas perspectivas. Sin embargo, si cada vez que divisa una llamada de nota el lector curioso se ve obligado a cerrar la página en que estaba -sin olvidar poner una señal, o marcarla con el dedo, so pena de irritarse aún mas al perder el punto- para ir al final del libro a rebuscar entre la lista de notas el número correspondiente, la lectura se convierte en una tarea extremadamente fatigosa.
Me he encontrado no hace mucho en esta situación al leer un ensayo por lo demás apasionante y ameno. Me refiero a La España vacía, de Sergio del Molino. Una y otra vez, he tenido que efectuar la complicada operación de buscar la nota y he maldecido para mis adentros a los editores que, junto con el acierto de publicar esta obra -que recomiendo sin reservas, a pesar de los malabarismos que me ha obligado a hacer-, no han tenido la osadía suficiente para ubicar las notas donde el lector pueda encontrarlas sin esfuerzo: a pie de página. O tal vez tienen ellos razón y de haberlo hecho así hubiesen vendido muchos menos ejemplares. Pero después de esta experiencia, estoy tentada de poner en marcha un grupo de presión de lectores a favor de las notas al pie. En sus manifestaciones, por supuesto, las pancartas irán debidamente anotadas.
--------------
1. Un término que procede de la tipografía antigua, cuando los tipos de madera o metal que componen la página se colocaban dentro de una caja de madera. (Como ven, hasta las entradas de blog precisan a veces de notas a pie de página.)
 |
| David Foster Wallace. ¿Pensando quizás en añadir una nota? |
Pero, dejando aparte casos puntuales, se puede afirmar con bastante seguridad que los novelistas son poco propensos a las notas. Y los editores, aún menos. Ante la pregunta de algún escritor novato de si puede incluir notas explicativas en su relato, la respuesta suele ser una negativa rotunda, aunque diplomática.
Caso muy distinto es el del ensayo. Los ensayos piden a gritos ser complementados con toda suerte de aparato: notas, índices temáticos, bibliografías... Hay que demostrar que lo que allí se afirma está convenientemente documentado. Por supuesto, cuanto más académico el ensayo, más notas suele incluir. Tradicionalmente, las monografías académicas llevan las notas a pie de página. Con frecuencia, muchas. Por eso, quizás, hay entre los editores la obsesión de que un texto con notas al pie asusta al lector común y corriente, haciéndole pensar que lo que tiene delante es un ensayo sesudo y, probablemente, fuera de su alcance. Así, cuanto más se aleja la temática y contenido de un ensayo del ámbito universitario para pretender conquistar al público general, más se acentúa la tendencia a relegar las notas al final del capítulo, o al final del libro. No sea que el lector se espante. (Por supuesto, esta discusión no tiene sentido si el soporte del libro en cuestión es digital y no físico: en el libro digital los enlaces permiten saltar con un clic o una pulsación del dedo a la nota y regresar luego al texto con igual prontitud.) Sin embargo, sospecho que lo que en realidad se pretende con esta maniobra es eliminar las notas al pie del radar del lector. Al fin y al cabo, parecen estar pensando los editores, ¿a quién le importa eso? Y me parece un error mayúsculo, porque las notas no sirven únicamente para dar referencias bibliográficas: las notas fundamentan lo que el autor afirma en el texto, pero sirven también para complementar aspectos que tal vez no tenían cabida en el discurso, y que aún así son de cierto interés. A los lectores mínimamente concienzudos les gusta poder enterarse con sólo bajar la vista hacia la parte inferior de la página de la procedencia de tal o cual cita, de la complicada historia de la publicación del libro referenciado, de que tal información la obtuvo el autor del colega X durante un congreso, o incluso de detalles más jugosos que no se ha atrevido a incluir en el texto, pero que abren nuevas perspectivas. Sin embargo, si cada vez que divisa una llamada de nota el lector curioso se ve obligado a cerrar la página en que estaba -sin olvidar poner una señal, o marcarla con el dedo, so pena de irritarse aún mas al perder el punto- para ir al final del libro a rebuscar entre la lista de notas el número correspondiente, la lectura se convierte en una tarea extremadamente fatigosa.
Me he encontrado no hace mucho en esta situación al leer un ensayo por lo demás apasionante y ameno. Me refiero a La España vacía, de Sergio del Molino. Una y otra vez, he tenido que efectuar la complicada operación de buscar la nota y he maldecido para mis adentros a los editores que, junto con el acierto de publicar esta obra -que recomiendo sin reservas, a pesar de los malabarismos que me ha obligado a hacer-, no han tenido la osadía suficiente para ubicar las notas donde el lector pueda encontrarlas sin esfuerzo: a pie de página. O tal vez tienen ellos razón y de haberlo hecho así hubiesen vendido muchos menos ejemplares. Pero después de esta experiencia, estoy tentada de poner en marcha un grupo de presión de lectores a favor de las notas al pie. En sus manifestaciones, por supuesto, las pancartas irán debidamente anotadas.
--------------
1. Un término que procede de la tipografía antigua, cuando los tipos de madera o metal que componen la página se colocaban dentro de una caja de madera. (Como ven, hasta las entradas de blog precisan a veces de notas a pie de página.)